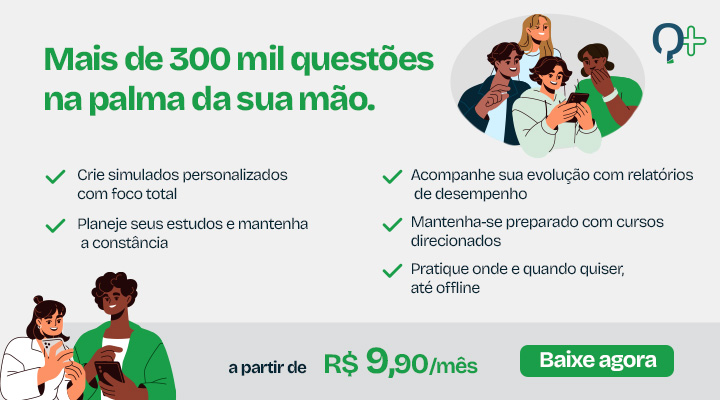LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
le siguieron otras (l. 24)
El término a que se refiere el pronombre subrayado es:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes (l. 18-19)
En relación con el término antecedente, el fragmento subrayado tiene como objetivo:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
El texto presenta las condiciones que favorecieron el reclutamiento de mujeres.
Dos condiciones fundamentales para ese reclutamiento son:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
y más de 130 perdieron la vida. (l. 17)
En el fragmento subrayado, se hace uso de la figura de lenguaje conocida como:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
Las formas verbales subrayadas expresan acciones del siguiente tipo:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
COM BASE NO TRECHO A SEGUIR, RESPONDA ÀS QUESTÕES 17 E 18.
los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su participación (l. 30-32)
Para introducir las conclusiones a las que llegan Karim y Beardsley en su investigación, la autora del texto emplea el siguiente recurso:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. (l. 5)
En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. (l. 5-6)
Con relación a la representatividad de mujeres en instituciones militares, los términos subrayados indican, respectivamente, las siguientes nociones de cantidad:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S, (l. 32-33)
El fragmento subrayado aporta al enunciado sentido de:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, (l. 27-28)
Un conector de valor concesivo, como el subrayado arriba, está presente en:
LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS:
CONDICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS
En la actualidad, las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varían significativamente según cada país.
Dentro del conjunto de Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representan cerca de 11%, mientras que en América Latina apenas sobrepasaban el 4% en 2010. En el 2015, las mujeres representaban solamente el 6% de los efectivos movilizados. En todos los casos, el proceso de integración de género en las fuerzas militares es revelador en dos sentidos. Por un lado, deja ver el espacio y el rol que las instituciones militares ocupan en las respectivas sociedades, así como también los procesos internos de transformación organizacional y el estado de las relaciones entre civiles y militares en el marco de la democracia. Por otro lado, las dificultades en la integración, que siguen siendo significativas, revelan con enorme precisión y nitidez las paradojas y tensiones que persisten en los procesos de construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque la presencia femenina sigue estando mayormente concentrada en tareas de apoyo, en una proporción que tiende a crecer por sobre la que se da entre los hombres, fueron también eliminándose distintas restricciones legales al acceso femenino a tareas operacionales o de combate. Dentro de las fuerzas estadounidenses que actuaron en esos y otros teatros de operaciones, entre 2001 y 2013, se han destacado unas 299000 mujeres militares, de las cuales más de 800 fueron heridas y más de 130 perdieron la vida.
La Resolución 1325, aprobada en forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2000, constituyó un paso innovador sin precedentes para el reconocimiento internacional de la dimensión de género en los conflictos armados. En ese documento se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre mujeres y niños, así como la relativa escasez de representación femenina en los procesos de paz y estabilización. Esta resolución dio las pautas para un nuevo modo de pensar el rol de las mujeres, reconociéndolas no solo como víctimas, sino también como actores relevantes en el plano de la seguridad internacional. A esa resolución le siguieron otras entre 2008 y 2015, que en conjunto configuraron, por primera vez en la historia de la ONU, una agenda internacional sobre la dimensión de género en los conflictos y en la producción de seguridad.
Pese a todo, el entusiasmo con la resolución fue progresivamente sustituido por evaluaciones cautelosas y un cierto escepticismo, de cara a la vigencia de significativas disyunciones entre la retórica y la práctica.En uno de los pocos estudios que analiza comparativamente la participación de mujeres en operaciones de apoyo a la paz, los investigadores Sabrina Karim y Kyle Beardsley concluyen que en las misiones internacionales las mujeres padecen discriminación explícita, son confinadas a papeles muy específicos y ven limitada su
participación al accionar informal de redes. Todo esto indica que hay que seguir desarrollando políticas nacionales destinadas a promover la agenda WP&S✳, como condición fundamental para asegurar una mayor eficacia en su implementación a escala internacional.
Aun así, independientemente de los análisis más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación y monitorización sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Si bien otros avances no se dieron, ocurrió una alteración importante: de hecho, la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz.
✳ WP&S - Mujeres, Paz y Seguridad (ONU)
HELENA CARREIRAS
Adaptado de nuso.org, 2018.
La frase del texto que sintetiza el punto de vista de la autora sobre el tema discutido es: